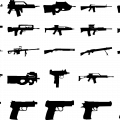Cada avance tecnológico llega acompañado de una promesa: más eficiencia, más seguridad, más control sobre lo incierto. Muy rara vez se presenta como un instrumento de poder. Sin embargo, basta con observar la historia con un mínimo de perspectiva para comprobar que tecnología y control han caminado siempre de la mano. No como una conspiración permanente, sino como una deriva casi natural. Allí donde aparece una nueva capacidad técnica, alguien se pregunta cómo utilizarla para ordenar conductas.
La idea de que vivimos una ruptura radical, una era completamente inédita marcada por algoritmos, inteligencia artificial y vigilancia digital, es cómoda pero engañosa. Cambian los medios, sí, pero no la lógica. Lo verdaderamente nuevo no es el control, sino su invisibilidad. Ya no se impone de forma ostensible, sino que se integra en la rutina.
Durante siglos, el control fue físico y visible: archivos en papel, registros manuales, censos, fichas policiales. El poder se materializaba en documentos, sellos, expedientes. Ser controlado era una experiencia tangible, palpable. Había un mostrador, un funcionario, un formulario. La obediencia se escenificaba. Pero hoy, en cambio, gran parte de ese control se ejerce sin fricción: no lo sentimos, no lo negociamos. Simplemente ocurre. La tecnología ha permitido un desplazamiento silencioso: del control como acto al control como entorno. No hace falta ordenar explícitamente; basta con diseñar sistemas que orienten el comportamiento. Accesos condicionados, trazabilidad permanente, etc. No se prohíbe: se desincentiva. No se castiga: se bloquea. La obediencia deja de ser una respuesta consciente y se convierte en un efecto colateral.
Todo esto no comenzó con internet ni con los teléfonos inteligentes. Los sistemas de control modernos ya estaban presentes en la organización industrial, en la burocracia estatal, en la planificación urbana. El reloj de fichar, el plano regulador, la numeración de viviendas. Cada uno de estos dispositivos ordenaba la vida social sin necesidad de recurrir a la fuerza. La tecnología no inventó el control; lo perfeccionó.
Lo que sí ha cambiado es nuestra relación subjetiva con ese control. Antes, el ciudadano sabía cuándo estaba siendo observado. Hoy, muchas veces no lo sabe, o lo intuye de forma vaga. La vigilancia se ha vuelto ambiental. Cámaras, sensores, registros automáticos. No hay un vigilante visible, sino un sistema que registra, cruza y decide. La obediencia ya no se exige necesariamente; se espera. Y éste es un modelo que resulta particularmente eficaz, porque se presenta como neutral. Los algoritmos no tienen ideología, se dice. Los datos no juzgan, solo describen. Pero toda tecnología incorpora decisiones previas: qué se mide, qué se ignora, qué se considera normal y qué se marca como anomalía. El control no ha desaparecido; se ha desplazado a la fase de diseño.
La promesa de seguridad juega aquí un papel central. Se acepta el control porque se percibe como protección. Contra el fraude, contra el delito, contra el riesgo. Cada nueva capa tecnológica se justifica por una amenaza concreta. El problema es que esas capas rara vez se retiran cuando la amenaza desaparece. Se acumulan. El control se sedimenta.
La obediencia que resulta de todo este proceso es distinta de la obediencia clásica. No se basa en el miedo al castigo inmediato, sino en la conveniencia. Cumplir es más fácil que incumplir. Salirse del sistema implica fricción, pérdida de acceso, complicaciones. La disidencia no se prohíbe; pero se vuelve costosa para el disidente. Y eso es, a largo plazo, más eficaz.
Hay también una dimensión psicológica. El individuo interioriza las normas del sistema y ajusta su comportamiento de forma preventiva. No porque alguien lo vigile activamente, sino porque asume que podría estar siendo observado. La tecnología no necesita intervenir constantemente; basta con estar disponible. La posibilidad de control produce autocontrol. Este fenómeno no es necesariamente autoritario. Puede desarrollarse en contextos democráticos, con aceptación social y respaldo legal. Precisamente por eso resulta más difícil de cuestionar. No hay un abuso evidente, sino una suma de pequeñas concesiones. Cada una parece razonable. Sin embargo, el conjunto, con el tiempo, configura un entorno altamente regulado.
La historia muestra que estos sistemas rara vez se diseñan para oprimir. Se crean para gestionar. Para ordenar flujos, prevenir fallos y optimizar recursos. El problema surge cuando la gestión sustituye a la deliberación. Cuando las decisiones se automatizan hasta el punto de volverse incuestionables. “Es el sistema”, se nos dice. Y con esa frase se cierra cualquier posibilidad de debate.
La tecnología introduce además una asimetría de poder difícil de corregir. Quien controla la infraestructura controla el comportamiento. Y esa infraestructura no siempre es pública. Empresas privadas gestionan datos, plataformas, sistemas esenciales para la vida cotidiana. El control se privatiza, pero sus efectos son colectivos. La obediencia ya no se debe solo al Estado, sino a arquitecturas técnicas opacas.
Frente a este panorama, la reacciones habituales oscilan entre el entusiasmo ingenuo y el rechazo apocalíptico. Creo que ninguna de las dos cosas es particularmente útil. La tecnología no es neutral, pero tampoco es un destino inevitable. Es una herramienta inserta en relaciones de poder concretas. Comprender su historia ayuda a desmontar la idea de novedad absoluta y, con ella, la resignación. Lo relevante no es saber si habrá control, sino cómo se ejerce, quién lo diseña y con qué límites. La obediencia no desaparece en sociedades complejas; se transforma. Puede basarse en la coerción, en el consenso o en la conveniencia. Y lo cierto es que la tecnología favorece esta última forma -la conveniencia-, que es menos visible y más estable.
Recordar que esta historia no es nueva permite recuperar margen crítico. Los archivos en papel también parecían inevitables en su momento. Las fichas, los censos, los registros. Cada época naturaliza sus dispositivos de control. Solo con el tiempo se vuelven evidentes. No se trata en ningún de abolir la tecnología, sino evitar que se convierta en un sustituto silencioso de la política. Porque cuando el control se presenta como pura técnica y la obediencia como simple funcionalidad, lo que se pierde no es solo libertad. Se pierde la posibilidad misma de discutir cómo queremos vivir. Y esa discusión, a diferencia de los sistemas automáticos, sigue siendo irreductiblemente humana.