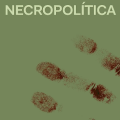Violencia política en Europa occidental: lecciones olvidadas del final del siglo XX
Durante las últimas décadas, la violencia política en Europa occidental ha sido progresivamente desplazada al terreno del recuerdo incómodo. Se la menciona como un residuo de otro tiempo, una anomalía histórica ya superada, algo propio de sociedades inmaduras o de contextos excepcionales. Sin embargo, ese pasado reciente sigue proyectando sombras largas. No tanto por lo que ocurrió, sino por cómo se ha decidido recordarlo o, más precisamente, olvidarlo.
Entre los años sesenta y noventa del siglo XX, sobre todo, Europa occidental convivió con formas persistentes de violencia política organizada. No eran episodios aislados ni brotes marginales. Fueron fenómenos prolongados, con capacidad operativa, apoyo social limitado pero real y una notable resistencia al desgaste policial y judicial. El terrorismo no era una amenaza abstracta, sino una experiencia cotidiana en determinados territorios.
Hoy, ese periodo se resume con frecuencia en una narrativa simplificada: fanatismo ideológico, derrota del terrorismo, triunfo del Estado de derecho. Es un esquema tranquilizador, pero incompleto. Porque al reducir aquellos fenómenos a un relato moral cerrado, se pierden las lecciones más incómodas, las que no encajan bien en una lectura épica del final de aquellos conflictos.
Uno de los primeros errores del recuerdo contemporáneo es la tendencia a homogeneizar experiencias muy distintas. ETA, las Brigadas Rojas, la RAF alemana o el IRA provisional se mencionan a menudo como variantes de un mismo problema, cuando en realidad respondían a contextos sociales, políticos y culturales profundamente diferentes. Equipararlas borra matices esenciales y empobrece cualquier análisis serio.
Naturalmente, y más allá de las diferencias, existieron patrones comunes. Uno de ellos fue la relación ambigua entre violencia y legitimidad. Ninguna de estas organizaciones sobrevivió durante décadas solo por la fuerza. Todas se alimentaron, en mayor o menor medida, de entornos sociales que, sin compartir necesariamente la violencia, la comprendían, la justificaban parcialmente o la toleraban como mal menor. Este dato resulta molesto porque rompe la imagen de una sociedad plenamente alineada con el Estado frente al terror.
Otro elemento común fue la dificultad de los Estados para encontrar una respuesta equilibrada. En muchos casos, la reacción inicial osciló entre la infravaloración y la sobreactuación. Se subestimó la capacidad de las organizaciones en sus primeras fases y, cuando la amenaza se volvió evidente, se recurrió a medidas excepcionales que tensionaron el marco jurídico y alimentaron el discurso del adversario. El aprendizaje fue lento, y el coste, alto.
La violencia política de aquel periodo obligó a pensar en la relación entre seguridad y democracia. Porque no bastaba con derrotar operativamente a las organizaciones armadas; había que hacerlo sin dañar los principios que se pretendían defender. Este equilibrio resultó difícil de mantener y, en ocasiones, se perdió. Detenciones arbitrarias, abusos, zonas de excepción jurídica. Todo ello dejó heridas que tardaron décadas en cerrarse.
Uno de los aprendizajes más relevantes, aunque quizá menos recordados, es que la violencia política no desaparece solo por la presión policial. Puede ser contenida, debilitada, fragmentada, pero su desaparición efectiva suele requerir cambios más amplios: transformaciones sociales, agotamiento generacional, pérdida de sentido del proyecto violento. La derrota no siempre es un acto, sino un proceso largo y poco espectacular.
Sin embargo, las narrativas posteriores han tendido a atribuir el final de estos fenómenos casi exclusivamente a la eficacia del Estado. Es evidente que este relato tiene una función política clara: refuerza la autoridad institucional y pretende clausurar el debate. Pero también impide reconocer los errores cometidos y, por tanto, aprender de ellos. La historia se convierte en legitimación, no en análisis.
Otro aspecto olvidado es el impacto prolongado de la violencia política en las instituciones y en la cultura de seguridad. Muchos de los dispositivos, protocolos y mentalidades desarrollados en aquellos años permanecen. La excepcionalidad se normalizó, y esa normalización dejó huella. Comprender el presente exige reconocer esa herencia.
También se ha simplificado en exceso la figura del militante violento. Se le presenta como un fanático irracional, ajeno a cualquier lógica social. Esta caricatura tranquiliza, pero impide comprender por qué personas concretas, en contextos concretos, optaron por la violencia como forma de acción política. Comprender no significa justificar, pero sin comprensión no hay prevención real.
La violencia política europea del último tercio del siglo XX mostró, además, los límites del consenso democrático. Muchas de estas organizaciones surgieron en contextos donde amplios sectores sociales se sentían excluidos, marginados o derrotados políticamente. La violencia apareció, erróneamente, como atajo. El fracaso posterior no borra la pregunta original: ¿qué falló antes para que esa opción resultara viable para algunos?
En el presente, existe la tentación de pensar que estas lecciones ya no son útiles. Que el contexto ha cambiado, que las amenazas son otras. Y en parte es cierto. Pero ¡ojo!, la experiencia europea demuestra que las amenazas pueden surgir en sociedades avanzadas, con altos niveles de bienestar y marcos democráticos consolidados.
Otro aprendizaje olvidado es la importancia del tiempo. Las soluciones rápidas rara vez funcionan en conflictos de este tipo. La presión por resultados inmediatos suele conducir a errores. La paciencia, aunque políticamente costosa, resultó ser un factor decisivo en muchos casos. No una paciencia pasiva, sino una combinación de firmeza, contención y adaptación.
El final de la violencia política en Europa occidental no fue limpio ni ordenado. Dejó víctimas, resentimientos y relatos enfrentados. La tentación posterior fue cerrar el capítulo cuanto antes. Y en parte era necesario. Pero cerrar en falso tiene consecuencias. Las memorias no elaboradas reaparecen deformadas, y las lecciones no aprendidas se repiten.
Hoy, cuando se habla de nuevas formas de radicalización, de polarización política o de violencia simbólica creciente, convendría mirar atrás con menos complacencia. No para buscar analogías fáciles, sino para recuperar una mirada compleja. La violencia política no nace de la nada ni se extingue por decreto. Es un síntoma extremo de tensiones no resueltas.
Recordar el final del siglo XX europeo no debería servir para tranquilizarnos, sino para advertirnos. Las democracias no son inmunes a la violencia política. Solo son más capaces de gestionarla si están dispuestas a mirarse sin mitologías ni fantasmas, a reconocer errores y a aceptar que la seguridad duradera no se impone: se construye, lentamente, sobre legitimidad y memoria crítica.