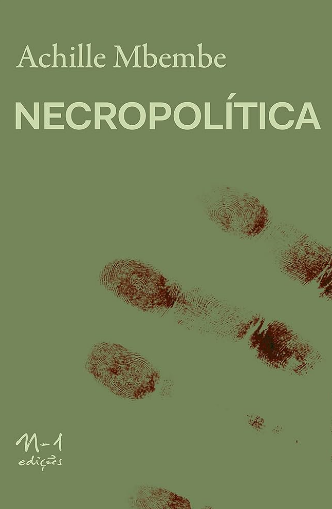La mañana del 16 de agosto de 2012, el aire de Marikana -una planicie árida en la provincia de North West, Sudáfrica- se llenó de polvo y de miedo. Miles de mineros de la compañía Lonmin llevaban días en huelga, atrincherados en una colina pedregosa. Reclamaban un aumento salarial que duplicara sus ingresos, por entonces inferiores al umbral de subsistencia, y condiciones laborales dignas. Aquella tarde, cuando la policía abrió fuego, 34 trabajadores cayeron abatidos. Las imágenes recorrieron el mundo: cuerpos tendidos sobre la tierra, uniformes, fusiles, humo. En un país que había prometido no repetir las sombras del apartheid, el eco fue brutal. No era solo una tragedia: era la constatación de que el lenguaje de la seguridad podía convertirse, otra vez, en el de la represión.
La mina de platino de Marikana, operada por Lonmin -una de las principales productoras mundiales del mineral-, había sido durante años un foco de tensión latente. El trabajo subterráneo era agotador, mal pagado y físicamente arriesgado; los alojamientos, precarios; los servicios básicos, inexistentes. En los asentamientos cercanos, la pobreza convivía con el brillo de los mercados globales que se beneficiaban de ese platino. Los sindicatos tradicionales, especialmente la National Union of Mineworkers, perdían legitimidad entre las bases, acusados de connivencia con la empresa. En su lugar emergía la Association of Miners and Construction Union (AMCU), una organización más combativa, dispuesta a enfrentarse no solo al poder corporativo, sino también a un Estado que ya no parecía representar a sus trabajadores.
La huelga de agosto de 2012 fue, más que una negociación salarial, una declaración de ruptura. Los mineros, muchos armados con lanzas o machetes, ocuparon la colina que pronto sería conocida como la montaña de la resistencia. Desde allí observaron cómo la policía sudafricana desplegaba su respuesta: vehículos blindados, armamento de guerra y una retórica pública que transformó la protesta en amenaza. El trabajador se convirtió en “insurgente”, la huelga en “crisis de seguridad” y el conflicto laboral en una supuesta sublevación. Ese desplazamiento semántico, habitual cuando el poder busca justificar la fuerza, preparó el terreno para la masacre.
Las grabaciones de aquel 16 de agosto muestran una operación planificada con precisión militar. Los agentes rodearon la colina, dejando una salida aparente, y cuando los mineros avanzaron por ella, abrieron fuego con fusiles automáticos. No hubo advertencia, ni intento serio de mediación. Algunos cayeron en el acto; otros fueron perseguidos y ejecutados fuera del campo de las cámaras. La versión oficial habló de autodefensa. Los informes forenses, sin embargo, revelaron disparos por la espalda, víctimas desarmadas y ejecuciones a corta distancia. El Estado democrático actuaba, de facto, como guardia de una corporación.
La Comisión Farlam, creada meses después para esclarecer los hechos, documentó el horror con detalle: ausencia de negociación, uso desproporcionado de la fuerza, manipulación de la escena. Pero sus conclusiones fueron tímidas. Pese a señalar responsabilidades, ningún alto mando policial ni político fue juzgado. La maquinaria institucional absorbió la indignación, transformándola en expediente. La tragedia quedó reducida a informe administrativo, sin justicia ni reparación efectiva. En ese proceso, la democracia sudafricana mostró sus grietas más profundas: un Estado que, en nombre del orden, había protegido la rentabilidad antes que la vida.
La masacre de Marikana no fue una anomalía, sino la consecuencia lógica de una estructura en la que la seguridad se entiende como defensa del capital. La externalización de funciones policiales, la cooperación entre empresas y autoridades y la vieja narrativa del “enemigo interno” conforman un modelo donde el control social se disfraza de legalidad. En Sudáfrica, como en tantos otros lugares, la seguridad corporativa y la seguridad pública se han ido fundiendo hasta confundirse. Cuando esa frontera se desdibuja, la represión deja de ser un exceso y pasa a ser un procedimiento.
El papel de Lonmin en esta historia es paradigmático. No disparó, pero su presión sobre las autoridades fue decisiva. En los días previos a la masacre, el entonces vicepresidente y posterior presidente Cyril Ramaphosa -exdirigente sindical, accionista de Lonmin y figura destacada del Congreso Nacional Africano- pidió al gobierno actuar con “urgencia” contra lo que describía como una huelga “criminal”. La palabra bastó. Desde el poder, la protesta fue tratada como una patología que debía extirparse. Años después, ya como jefe de Estado, Ramaphosa intentaría distanciarse de aquel episodio. Pero las sombras persistieron: ¿cómo reconciliar la promesa emancipadora del ANC con una matanza obrera ejecutada por sus propias instituciones?
El impacto político de Marikana fue inmediato. Para amplios sectores de la población, la masacre simbolizó el colapso moral del proyecto post-apartheid. El Estado que debía garantizar la justicia social se había convertido en defensor de los intereses empresariales. Las heridas del pasado -racismo estructural, desigualdad, violencia institucional- reaparecían bajo nuevos uniformes y con la legitimidad de la democracia. El discurso oficial, que culpó a los huelguistas de su propia muerte, sonó a repetición de un libreto antiguo. La diferencia era solo formal: ya no había un régimen blanco que reprimía a los trabajadores negros; eran sus propios gobernantes quienes lo hacían.
El episodio también reveló el deterioro ético de la seguridad empresarial contemporánea. Lonmin representaba un modelo de gobernanza globalizado, donde las decisiones estratégicas se toman lejos de los lugares donde se extrae la riqueza. La mina sudafricana respondía a los ciclos de demanda de Londres, Zúrich o Nueva York, pero sus consecuencias se pagaban en la periferia. La empresa no necesitó ordenar disparos; bastó con que el Estado asumiera su defensa. Así, la violencia fue administrada bajo la apariencia de orden, una violencia “racionalizada”, amparada por leyes, contratos y discursos de estabilidad.
Tras la matanza, las promesas de justicia se diluyeron entre tecnicismos. Las familias de las víctimas emprendieron un largo peregrinaje judicial para obtener reparaciones que nunca llegaron del todo. Las disculpas oficiales se aplazaron, las indemnizaciones se retrasaron, las reformas policiales se archivaron. Marikana se convirtió, en la conciencia sudafricana, en una herida abierta. Cada aniversario convoca no solo a la memoria, sino a la interpelación: ¿qué clase de democracia se construye cuando la sangre de los trabajadores sirve de cimiento?
En términos conceptuales, el filósofo Achille Mbembe habló de necropolítica: un gobierno privado indirecto con el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Marikana encarna esa lógica en su forma más desnuda. La seguridad, allí, no se orientó a proteger la vida, sino a gestionar la muerte. Esta necropolítica mantiene la prerrogativa de eliminar cuerpos considerados prescindibles: los pobres, los disidentes, los que interrumpen el flujo del beneficio. En ese sentido, la masacre no pertenece solo a Sudáfrica, sino a un patrón global donde el orden económico se impone mediante violencia estructural.
Porque Marikana no está sola. Las protestas reprimidas en Standing Rock, las movilizaciones por el transporte en Chile, las huelgas agrarias en la India, todas comparten un mismo diagnóstico: la criminalización de la protesta como mecanismo de gobernanza. En todos esos escenarios, la retórica de la seguridad -la protección de infraestructuras, la defensa del orden público- justifica el uso de la fuerza. El resultado es un lenguaje invertido: se mata para preservar la paz, se encarcela para garantizar la libertad, se silencia para restablecer el diálogo.
Lo más inquietante de Marikana es que no fue un estallido irracional, sino una operación planificada y racionalizada. La tragedia no surgió del caos, sino del cálculo. Esa racionalidad, propia de la necropolítica, es la que hace del caso un espejo incómodo: muestra cómo las democracias pueden reproducir los mecanismos de coerción que decían haber superado. Cuando la seguridad se convierte en argumento absoluto, cualquier resistencia se vuelve sospechosa, y cualquier exceso, excusable.
La colina de Marikana, hoy silenciosa, permanece como testigo. Allí donde la policía disparó en nombre del Estado, y el Estado actuó en nombre de la empresa, se reveló la verdad incómoda de nuestro tiempo: que la seguridad, sin justicia social, no protege vidas, sino intereses. Y que mientras no se asuma esa diferencia, el fantasma de Marikana seguirá rondando como advertencia, como memoria, como deuda.