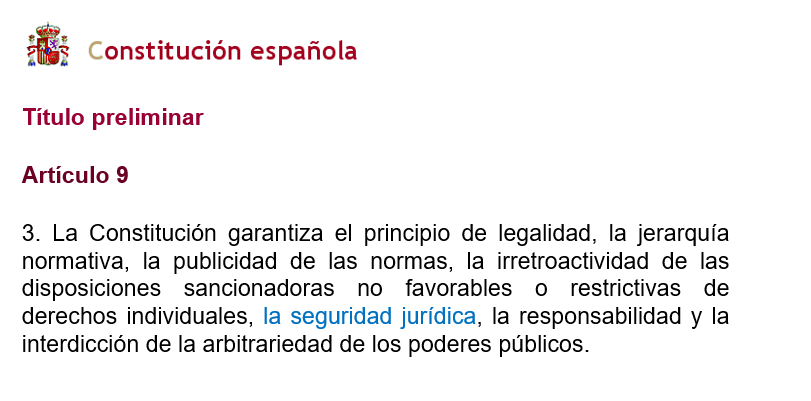En la tradición jurídica occidental, la idea de *seguridad jurídica* ocupa un lugar central. Es el principio que garantiza al ciudadano que el Estado actuará conforme a normas conocidas, previsibles y estables, evitando la arbitrariedad. En el ámbito de la seguridad pública, sin embargo, esta garantía se enfrenta a un dilema persistente: la tensión entre el deber estatal de proteger y la obligación de respetar los derechos fundamentales. Cada vez que una crisis, una amenaza o una emergencia exige medidas extraordinarias, ese equilibrio se pone a prueba. Y la historia demuestra que, bajo el pretexto de la seguridad, la seguridad jurídica puede degradarse con sorprendente rapidez.
El principio de seguridad jurídica hunde sus raíces en el pensamiento ilustrado y en el constitucionalismo moderno. Montesquieu lo asoció al imperio de la ley, entendiendo que la libertad no consiste en hacer lo que se quiera, sino en poder hacer todo lo que las leyes permiten. Kant, desde otra perspectiva, vio en la seguridad jurídica la condición de posibilidad de la libertad civil: solo en un orden donde las reglas sean previsibles y estables puede el individuo actuar racionalmente.
En el derecho positivo, la seguridad jurídica se expresa como un mandato de certeza: las normas deben ser accesibles, comprensibles y no retroactivas, y las decisiones de los poderes públicos deben ser coherentes con el ordenamiento vigente. Se trata de un principio transversal, que protege tanto al ciudadano frente al Estado como al propio Estado frente a la improvisación o la arbitrariedad.
La Constitución española, en su artículo 9.3, lo eleva a rango constitucional al establecer que “garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. La seguridad jurídica no es, por tanto, un ideal abstracto, sino una exigencia estructural del Estado de Derecho.
El ámbito de la seguridad pública introduce una particularidad: es el terreno donde el Estado actúa de forma más directa sobre los derechos fundamentales. Las medidas policiales, las limitaciones de movimiento, las sanciones administrativas, la vigilancia o la declaración de estados excepcionales implican siempre una restricción de libertades. Por eso, el principio de seguridad jurídica debe funcionar aquí como dique de contención frente a la discrecionalidad del poder.
No obstante, el discurso de la seguridad suele invocar la urgencia y la excepcionalidad. Desde el siglo XIX, las leyes de orden público permitieron a los gobiernos europeos suspender garantías en momentos de crisis. En España, la Ley de Orden Público de 1959 permitió durante décadas la limitación de derechos sin control judicial efectivo. La Constitución de 1978, al regular los estados de alarma, excepción y sitio, trató de someter esa potestad al principio de legalidad y a la fiscalización parlamentaria. Pero el problema subsiste: ¿hasta qué punto la seguridad pública justifica una flexibilización de las garantías jurídicas?
El primer efecto del principio de seguridad jurídica es la previsibilidad. El ciudadano debe poder anticipar las consecuencias de sus actos y conocer con claridad los límites de la autoridad. En materia de seguridad pública, esto se traduce en la exigencia de normas precisas que regulen la actuación de las fuerzas de seguridad, los procedimientos sancionadores y las condiciones de las medidas excepcionales.
El segundo efecto es la confianza. Sin seguridad jurídica, la relación entre ciudadanos e instituciones se degrada; la obediencia deja de ser racional y se convierte en miedo o resignación. La seguridad pública, entendida como protección colectiva, solo puede sostenerse sobre la confianza de que el Estado actúa conforme a derecho y con proporcionalidad.
El tercer efecto es la legitimidad. En una democracia constitucional, la eficacia no basta: las medidas de seguridad deben ser no solo útiles, sino también legítimas. La legitimidad nace de la legalidad y del respeto a los procedimientos. Un Estado que sacrifica la seguridad jurídica en nombre de la seguridad pública puede ganar eficacia inmediata, pero pierde autoridad moral y política.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, la noción de excepcionalidad ha adquirido una presencia casi constante en las políticas de seguridad. Las leyes antiterroristas, los estados de alarma y las normas de emergencia sanitaria han ampliado los márgenes de discrecionalidad gubernamental. Giorgio Agamben advirtió que el estado de excepción tiende a convertirse en regla: una zona gris donde el derecho se suspende sin desaparecer, generando un vacío jurídico en el que la arbitrariedad puede camuflarse de necesidad.
En el caso español, la pandemia de 2020 reavivó este debate. La declaración del estado de alarma y las restricciones a la movilidad suscitaron dudas sobre su proporcionalidad y sobre la suficiencia del control judicial. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 148/2021, declaró inconstitucional parte de las medidas por considerar que equivalían a una suspensión de derechos más propia del estado de excepción. Más allá del fallo concreto, el episodio mostró cómo el principio de seguridad jurídica funciona como garantía última frente a la deriva del poder, pero también cuán frágil puede resultar en contextos de emergencia.
El siglo XXI plantea nuevos desafíos a la seguridad jurídica en el ámbito público. Uno de ellos es el uso de tecnologías de vigilancia masiva: cámaras con reconocimiento facial, bases de datos biométricas, interceptación de comunicaciones, algoritmos predictivos. Estas herramientas amplían la capacidad del Estado para prevenir delitos, pero diluyen las fronteras del control legal. ¿Cómo garantizar la transparencia y la proporcionalidad cuando las decisiones se toman mediante sistemas opacos de inteligencia artificial?
El principio de seguridad jurídica exige que los ciudadanos conozcan qué datos se recogen, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y bajo qué autoridad. Sin embargo, la lógica tecnológica tiende a operar en la sombra, amparada en el secreto de la seguridad nacional o en la complejidad técnica. La consecuencia es una ciudadanía cada vez más vigilada y menos informada, donde la previsibilidad se desvanece tras un misterioso algoritmo.
Otro desafío es la expansión del derecho penal del enemigo, una tendencia que endurece las penas y relaja las garantías en nombre de la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada. La aplicación de medidas preventivas sobre la mera sospecha -control de fronteras, detenciones ampliadas, prohibiciones de reunión- daña severamente el principio de legalidad y, con él, la seguridad jurídica. El peligro radica en que la excepcionalidad se normalice, convirtiendo la sospecha en fundamento del derecho.
La proporcionalidad es el criterio técnico que permite evaluar si una medida de seguridad pública respeta la seguridad jurídica. Consiste en ponderar tres elementos: la idoneidad (si la medida puede alcanzar el fin legítimo), la necesidad (si no hay alternativa menos lesiva) y la proporcionalidad en sentido estricto (si el beneficio obtenido compensa la restricción de derechos).
Los tribunales cumplen aquí una función esencial. Su tarea no es sustituir al legislador ni paralizar la acción del gobierno, sino garantizar que toda medida restrictiva esté fundada en una norma clara y que el sacrificio de derechos sea el mínimo imprescindible. Cuando el control judicial se debilita -ya sea por falta de independencia, por exceso de urgencia o por presiones políticas- la seguridad jurídica se resiente y la seguridad pública se vuelve arbitraria.
Y es aquí, en este punto, en el que la transparencia se convierte en aliada indispensable. El secreto es el enemigo natural de la seguridad jurídica. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los fundamentos y límites de las políticas de seguridad: presupuestos, protocolos, estadísticas, evaluaciones de impacto. La opacidad, en cambio, genera sospecha y alimenta el descrédito institucional.
En la doctrina contemporánea, el debate sobre la seguridad jurídica en materia de seguridad pública gira en torno a tres ejes. El primero es el equilibrio entre eficacia y garantía. Autores como Ferrajoli sostienen que la verdadera fortaleza del Estado de Derecho no reside en su poder de represión, sino en su capacidad para autolimitarse. Un poder que se impone sin ley puede ser temido, pero nunca respetado.
El segundo eje es la relación entre seguridad y derechos digitales. Las nuevas normativas europeas sobre protección de datos (como el Reglamento General de Protección de Datos) introducen obligaciones de transparencia y control que buscan preservar la previsibilidad jurídica en entornos tecnológicos. No obstante, la velocidad de la innovación y la multiplicación de amenazas transnacionales generan un desfase constante entre norma y práctica.
El tercer eje se refiere a la cultura jurídica. La seguridad jurídica no se garantiza solo con leyes, sino con hábitos institucionales, formación profesional y ética pública. En sociedades donde la ley se percibe como mera herramienta política, la seguridad jurídica se degrada. En cambio, allí donde la ciudadanía comprende que el respeto a la norma es condición de confianza colectiva, la seguridad pública se fortalece.
La experiencia del último siglo enseña que la seguridad jurídica no puede reducirse a una técnica formal. Requiere contenido sustantivo: justicia, proporcionalidad, transparencia y respeto a la dignidad humana. En el ámbito de la seguridad pública, esto implica abandonar la lógica del miedo como motor del derecho y sustituirla por la lógica de la confianza.
Un Estado que protege sin explicar, que vigila sin rendir cuentas o que legisla a golpe de urgencia, debilita su propio fundamento. La seguridad jurídica, lejos de ser un obstáculo para la eficacia, es la condición de una seguridad pública legítima y sostenible. En ella se encuentra la frontera entre el orden democrático y el autoritarismo, entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres.
En última instancia, el desafío consiste en mantener viva la conciencia de que toda medida de protección encierra un riesgo de dominación. La seguridad jurídica es la memoria institucional de ese riesgo: un recordatorio de que el poder, incluso cuando se ejerce en nombre del bien común, necesita límites visibles y controlados. Solo así la seguridad pública dejará de ser un territorio de excepción para convertirse en expresión de una ciudadanía adulta, responsable y libre.